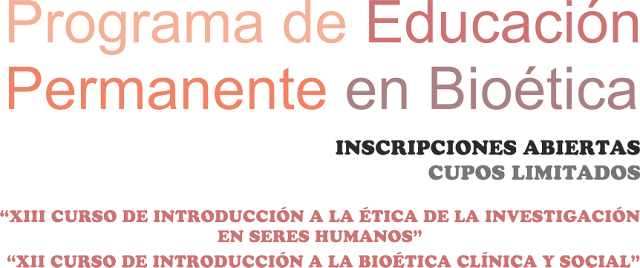- LO MÁS IMPORTANTE
La maternidad subrogada y el diagnóstico prenatal disparan cuestionamientos.
Todavía no hay respuestas unívocas.
En debate, la distribución justa de los recursos
Consultados dos bioeticistas sobre cuáles son los problemas que surgieron con mayor preeminencia el año pasado en Córdoba y cuáles prevén que estarán en el tapete durante este año, encontramos dos posiciones marcadas por los espacios de trabajo donde se desarrolla cada especialista.
Julio Bártoli, jefe de Terapia Intensiva en la Clínica Reina Fabiola y secretario del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, ve en el principio y en el final de la vida dos de los problemas éticos más frecuentes.
Rescata que la legislación sobre muerte digna y sobre directivas anticipadas en cuanto a los tratamientos médicos a los que se va a someter una persona ha puesto orden y aclarado el accionar de los profesionales de la salud. También señala que los pacientes y sus familiares hoy tienen más información, lo que facilita las decisiones en el límite de la vida y en cuidados paliativos.
“En cuanto a lo que significa hacer una medicina paliativa integral, respetar el derecho de los pacientes, poner límites a los tratamientos invasivos y en cuanto a directivas anticipadas sobre limitación de esfuerzo terapéutico y abstención y retiro de sostén vital, diría que es en donde mejor han evolucionado las cosas y está bastante ordenado, aunque para los médicos como para el público siempre falta educación”, sostiene.
En cambio, para María Inés Villalonga, médica nefróloga y docente del Programa de Educación Permanente en Bioética de la Fundación para el Estudio e Investigación en Bioética (Feib), que se da a través de la oficina de Unesco-Montevideo, “el máximo problema es la distribución justa de los recursos de salud”. “La llave del asunto no es el CUS”, agrega, en alusión a la Cobertura Universal de Salud que puso en marcha el Gobierno nacional. “No se trata de hacer una canasta básica y que, por fuera de eso, cada uno se las arregle como pueda. Tenemos que trabajar para disminuir las diferencias en la atención y de esa forma entendemos a la Justicia como una equidad”, asegura.
La bioeticista también está de acuerdo con que las personas conozcan los derechos que les corresponden como pacientes, establecidos en la ley 26.529 y en el nuevo Código Civil. Señala: “20 años después de que se comenzara a hablar de bioética en Córdoba y el país, nos encontramos con que no se logró el empoderamiento de las personas como ciudadanas para hacer valer sus derechos porque no los conocen, no se puede reclamar lo que no se conoce y, por lo tanto, no se les da lo que las leyes dicen que deben recibir”.
Sobre si en terapia intensiva los pacientes o sus familiares le piden que haga o deje de realizar algún tipo de tratamiento, Bártoli indica que “la mayoría de las veces lo plantea el equipo médico, porque son los primeros en darse cuenta de que se está rozando un límite”. Estima que “en cuidados paliativos, probablemente sea la familia la primera en darse cuenta de que se está aproximando un exceso”.
Sobre las directivas anticipadas, el especialista señala que “no ha ocurrido” y cree que “no va a ocurrir por ahora que las personas lleguen con una directiva previa, salvo en casos puntuales como las personas que son Testigos de Jehová, o que tienen enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, que pueden tener definido y expresar que van a soportar hasta determinado punto y después no quieren más”. “Pensar en la propia muerte es difícil, va en contra de nuestra naturaleza”, dice.
En el otro extremo aparece una serie de dilemas relacionados con el principio de la vida. Para Bártoli, el diagnóstico prenatal, la conservación de las células madre, los tratamientos de fertilización asistida y la maternidad subrogada “plantean dilemas que todavía no tienen solución porque los avances científicos y técnicos en ese campo van más rápido que la ética o las leyes. Tenemos grandes vacíos que se están llenando como se puede y en ese devenir se generan conflictos éticos enormes”.
Probablemente, los pacientes estén hoy familiarizados con el hecho de firmar un consentimiento cuando se les va a realizar algún tratamiento de cierta complejidad y riesgo. Se supone que en un papel se explica el acto médico y sus implicancias, que el paciente lee, se informa y comprende. Sin embargo, la bioeticista Villalonga sostiene que se debe proponer “información personalizada, de acuerdo con las características de cada paciente, y justificar por qué se le está sugiriendo o pidiendo que se haga lo que el médico considera que le puede hacer bien. El médico tiene que acompañar al paciente en la decisión; no se puede dar la información cruda y dejar al paciente con eso”. “Ahí también hay un problema en cómo entienden los médicos la información”, agrega. Y señala que los profesionales de la salud suelen pensar que el consentimiento los libra de responsabilidad, pero aclara que “el juicio de mala praxis se basa en la negligencia, impericia e imprudencia”.



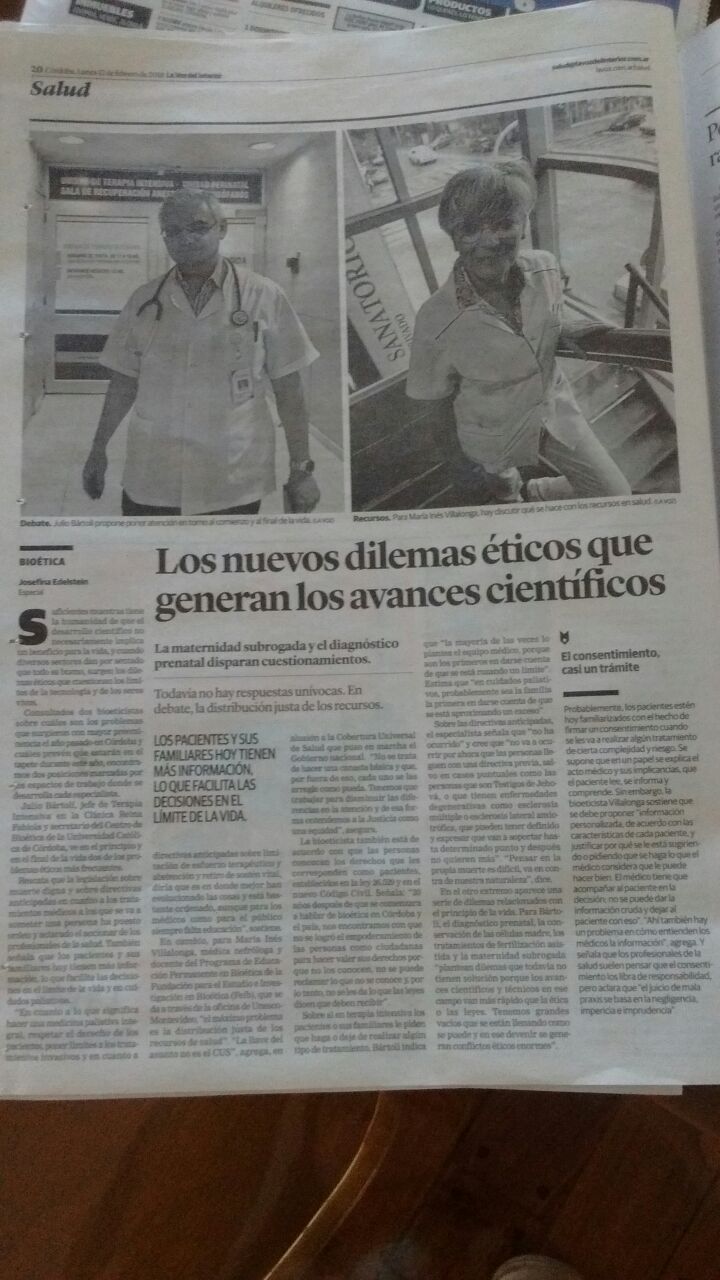
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185400/Hogeweyk-7.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185419/Hogeweyk-1.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185337/Hogeweyk-2.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185414/Hogeweyk-10.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185404/Hogeweyk-8.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185409/Hogeweyk-9.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185347/Hogeweyk-4.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/02/08185351/Hogeweyk-5.jpg)